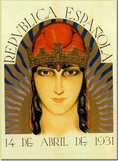ALGUNAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON NUESTRO HOMENAJE
Aportamos aquí las visiones de algunos expertos en diferentes ámbitos sobre importantes cuestiones relacionadas con la peculiar situación de las víctimas de la violencia, víctimas desaparecidas en este caso, y con el estado de sus familiares. Es evidente que tales consideraciones señalan y remarcan la necesidad de que se realicen homenajes como este:
ACERCA DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Pedro García Bilbao
La
MH
no es
 el coleccionismo militar (la
Militaria esa famosa), la MH no es
la fascinación por hechos
militares o aventureros, no el interés por los
uniformes, la quincalla variada o los campos de batalla. No es MH ese
interés anglosajón por clasificar los tipos de botones de los Royal
Green
Jacquets para compararlos con los de la
Wessex Light Cavalery; no es
recordar la hazaña bélica de Michael
Wittmann en su Tiger casi en
solitario
frente a un regimiento británico en
Villers-Bocage, o poder clasificar los
atuendos de camuflaje de las
waffen-ss.
el coleccionismo militar (la
Militaria esa famosa), la MH no es
la fascinación por hechos
militares o aventureros, no el interés por los
uniformes, la quincalla variada o los campos de batalla. No es MH ese
interés anglosajón por clasificar los tipos de botones de los Royal
Green
Jacquets para compararlos con los de la
Wessex Light Cavalery; no es
recordar la hazaña bélica de Michael
Wittmann en su Tiger casi en
solitario
frente a un regimiento británico en
Villers-Bocage, o poder clasificar los
atuendos de camuflaje de las
waffen-ss.
La MH es otra cosa. la MH es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. la MH es una acción que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo, es no olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es el camino para no repetir errores pasados...
Son muchos los que mantienen memoria de los sucedido a sus familiares, o a ellos mismos. Pero si el recuerdo no incluye una visión de conjunto, una reflexión serena sobre las circunstancias que causaron o motivaron los hechos del pasado, ese recuerdo puede resultar solamente un velo que nuble el buen entender. Conocí a la hija de un concejal socialista de Santiago de Compostela asesinado en Agosto de 1936; su pobre madre era una joven campesina sin mayor formación que se vio con su marido encarcelado y luego asesinado, con tres pequeños a la puerta de una prisión, sin trabajo, ni formación, ni dinero, con todas las puertas cerradas, con el desprecio, el rechazo y el miedo de una sociedad sometida a la barbarie fascista. Esa pequeña recordaría siempre el hambre pasada, el dolor sufrido sin saber el porqué, el sacrificio de su madre. Nunca nadie le dio una explicación de todo aquello. O mejor dicho, sí se la dieron, lo hicieron las monjas del orfanato donde hubo de ser acogida: le dijeron que su padre había sido un monstruo, que había sacrificado a su esposa e hijos por unos ideales anticristianos y que era el único culpable de la tragedia. La pequeña creció educada en ese sentimiento de rechazo y culpabilidad. Siendo mayor consideró que el orden natural de las cosas era el de los vencedores y que los intentos de cambiar sólo eran fuente de sufrimiento para los débiles. Esa señora que conocí aprendió solamente al final de su vida que su padre era socialista precisamente porque les amaba a ella, a su esposa y a sus hijos, con absoluta desesperación. Pero ya era tarde para la sociedad en la que vivieron sus hijos; una persona podría llegar a remontar la basura y las oscuridad vertida durante décadas, pero colectivamente hacerlo es muy difícil y causa muchas tensiones.
La MH es otra cosa. De entrada hay dos tipos de MH, dos sujetos colectivosde MH. La de los pueblos y la de las clases dominantes.
La MH de los débiles, de los oprimidos, es muy peligrosa, sobre todo para las clases dominantes. Recordar que un día fuiste libre es peligroso para el que hoy se aprovecha de tus cadenas.
Solamente parecen tener MH los poderosos, las clases dominantes. Y es que para ellos determinar los hechos históricos no es necesario; la MH de los poderosos sólo precisa que se recuerde el resultado final «quien se enfrenta a nosotros sucumbe y traerá la desgracia para él y los suyos». La MH de los pueblos, por el contrario es un instrumento básico e imprescindible para identificar las causas de la opresión, del dolor, de la guerra, de la dominación. Un pueblo que guarde memoria histórica es un pueblo dueño de sus destinos. Y eso es algo que algunos consideran necesario impedir y tienen los recursos sociales, políticos y económicos para lograrlo. Basta con aniquilar los símbolos, el lenguaje, vaciar la educación y la vida colectiva de señas de identidad colectivas entroncadas con la realidad y la propia memoria común.
La MH no es un instrumento del odio. Es un elemento que señala el interés común de los pueblos y les muestra que las divisiones son muchas veces artificiales, estimuladas desde arriba y desde atrás. La MH no necesita de tópicos, ni de ideas preconcebidas, esa sería una MH preconcebida y falsa.
La MH permite desmitificar los enfrentamientos del presente y buscar soluciones. Los problemas que hoy vivimos ya fueron vividos antes de ahora;la MH nos impediría repetir errores.
Sin MH la humanidad está condenada a vivir cada día el mismo sufrimiento,como Prometeo encadenado.
No te extrañes, pues, de que la MH colectiva despierte tanto recelo, incluso en la clase política de «izquierda». Has tratado con gente que tuvo que elegir entre «hacer política» o «hacer carrera» y eligieron lo segundo. Y para hacer carrera en la Transición (entre el franquismo y el neofranquismo actual) la MH colectiva (asumida individualmente) era solo un lastre.
¿Por qué todo esto?
Porque una derrota histórica no es solamente algo que sucedió hace mucho tiempo. Una derrota histórica es una derrota cuyas consecuencias se prolongan por generaciones, a lo largo del tiempo, hasta el presente.
La recuperación de la Memoria Histórica es el primer paso para recuperar nuestro futuro como un pueblo libre y dueño de sus destinos. Busca a losenemigos de este objetivo y tendrás a quienes dificultan vuestra tarea.
RECUPERAR LA MEMORIA, OTRA HISTORIA ES POSIBLE
![]() Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (16-3-2202)
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (16-3-2202)
La identificación de cuatro de los trece cuerpos que fueron exhumados de una fosa común en Priaranza del Bierzo es un paso importante para la historia. Se trata de la primera fosa común de la Guerra Civil a la que se le practican las pruebas de ADN y aunque esté sucediendo en el marco de una democracia que pronto cumplirá 27 años, nunca es tarde para reparar los errores de la historia.
La apertura de la fosa de los conocidos como "Trece de Priaranza" ha sido, sin duda, un punto de inflexión en la relación de la sociedad con la memoria de unos hechos que marcaron la vida de muchos miles de españoles que todavía viven. Cualquier sociedad necesita incorporar esos recuerdos a su patrimonio histórico. En la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial tardaron cerca de treinta años en soportar la revisión del nazismo y dejar de mirar en otra dirección, para no querer ver su pasado. Un margen de tiempo similar precisaron los franceses para revisar la colaboración de muchos ciudadanos con el nazismo. En España, donde ha existido una dictadura de casi cuarenta años, están a punto de cumplirse esos treinta años y puede que hechos como el de la exhumación de esta fosa y la identificación de los hombres que en ella permanecieron enterrados durante 64 años, sean los primeros síntomas de que la sociedad española comienza a enfrentarse con la madurez necesaria a la revisión de su pasado reciente.
El hecho de que buena parte de las labores relacionadas con la recuperación de esta historia haya sido llevada a cabo por personas que nacieron en los últimos años de la dictadura o posteriormente al a muerte de Franco también puede tomarse como algo sociológicamente sintomático. Los desgarros biográficos de la guerra, de la posguerra, la asfixiante vida cotidiana del franquismo para los perdedores y el miedo a las amenazas que sufría la democracia durante la Transición, han impedido que la generación que perdió a sus padres tras el alzamiento militar haya podido soportar el esfuerzo emocional de remover una historia que durante años había sobrevivido comprimida por el miedo, el silencio, la angustia y la desesperación.
Los hombres y mujeres que como los trece de Priaranza fueron sacados de sus casas y sus familias nunca volvieron a saber de ellos desaparecieron dos veces. La primera al morir y ser abandonados sus cuerpos en cunetas y campos. La segunda tras el final de la dictadura, durante estos años en que podían haber sido recuperados pero la interpretación de alguno de los posibles escenarios de la Transición los condenó a permanecer en el olvido.
La consolidación de la democracia y la solidez de la cultura democrática de los españoles se miden en situaciones de este tipo. Algunos columnistas de la prensa leonesa "advirtieron" a los promotores de las exhumaciones de que su objetivo no debía ser el de buscar venganzas o reabrir heridas; no supieron o no quisieron entender que lo que esto hace es cicatrizarlas. Conviene saber que la legislación acerca de la Desaparición Permanente, asumida por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, permitiría a los familiares la interposición de una demanda, puesto que los delitos de Desaparición Forzosa y Permanente no prescriben. Pero el camino es otro.
La identificación mediante las pruebas de ADN permitirá a los familiares tener la certeza del lugar y de las circunstancias en que se produzco la muerte de esas personas; un derecho que deberían garantizar las administraciones públicas. De ellas debería emanar el esfuerzo por reparar el olvido histórico y recompensar con el reconocimiento y la identificación a tantas familias. No hay que olvidar que durante los años posteriores a la Guerra Civil los gobiernos militares ofrecían ayudas a los familiares de los "caídos" del bando franquista para recuperar sus restos, trasladarlos y darles cristiana sepultura. Mientras el Estado en sus diferentes ámbitos no garantice las mismas ayudas a los familiares de los hombres y mujeres que murieron por defender un gobierno que había sido elegido por la mayoría de los españoles, tan solo cinco meses antes del alzamiento militar, se estará cometiendo un agravio comparativo.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con la imprescindible colaboración y el esfuerzo de muchas personas, ha trabajado para "construir" un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. El objetivo era llegar hasta el final, hasta que los huesos tengan un nombre y puedan descansar donde merecen. También descansarán sus familiares, esos hombres y mujeres que han pasado la vida con el padre o la madre en una cuneta. Así se curan heridas, así se consolida la democracia y así se construye una sociedad en la que los derechos humanos y el respeto a las víctimas sea un punto de partida.
Informe sobre el castigo post-mortem de los desaparecidos de la Guerra Civil
y sus efectos en sus familias y comunidades
JUAN LUIS CHULILLA
(Antropólogo Social)
Para las muchas sociedades que precedieron a la nuestra sobre nuestro suelo, los muertos y sus restos físicos no eran un problema sociosanitario sino la expresión más concreta de sus raíces y su identidad, de manera que su protección y salvaguarda era una cuestión de suma importancia. La muerte no era obstáculo para el mantenimiento del vínculo entre los que se quedaron y los que se fueron; por ello, los difuntos eran acreedores del mismo trato en dignidad y respeto que les estaba reservado en vida de acuerdo a los cánones de la época. Por más que en este trato influyera de forma decisiva el status social del fallecido, siempre se establecían unos mínimos por el mero hecho de la pertenencia del fallecido a una comunidad, de manera que un español podía esperar un entierro que cumpliera con unos mínimos cristianos salvo que concurrieran circunstancias excepcionales, como veremos líneas abajo.
En fechas anteriores al siglo XIX, la inhumación se llevaba a cabo en pequeñas parcelas aledañas a cada parroquia o, sobre todo en el caso de las ciudades, en el interior de la misma: es lo que se conoce como enterramiento ad-sanctos o apud ecclesiam. Excepto las familias más pudientes, que podían permitirse erigir una capilla particular donde dar sepultura a los suyos de forma separada, el resto de la población enterraba a sus seres queridos en total e indiferente mezcolanza, partiendo una primera inhumación en la iglesia o la parcela aledaña y finalizando en un osario común con el objetivo de dar cabida a los siguientes enterramientos. Esta costumbre altomedieval nace de la firme creencia del influjo positivo de las oraciones de los vivos en el destino de las almas de los fieles difuntos quienes, con la sola excepción de los santos, estaban destinados al Purgatorio. Siguiendo una lógica universal que pondría en relación directa la potencia de una fuerza con la distancia que la separa de su fuente, nuestros antepasados suponían que la cercanía a los espacios sagrados en donde tenía lugar la oración periódica de la comunidad y en donde se almacenaban los restos de los santos acortarían el tiempo de espera de sus seres queridos hasta ingresar, por fin, en el cielo. La parroquia, así, se convertía en el nexo preferente de la comunidad con la expresión física de sus raíces, al ser depósito de las sucesivas generaciones de vecinos que la habían frecuentado.
Desde un punto de vista social, la privación de este derecho era uno de los castigos más terribles a los que se podía someter a un individuo, puesto que lo apartaba para siempre de la comunidad y, con ello, estigmatizaba a su familia durante un período de tiempo prolongado. Donde nuestros ojos sólo verían unos restos óseos - o un nauseabundo cuadro si no había transcurrido el tiempo suficiente - nuestros antepasados contemplaban en toda su magnitud el exilio definitivo del germen de toda su identidad, la privación del beneficio de la oración y la cercanía a los lugares y objetos santos (y, con ello, la imposibilidad del descanso eterno) y, en fin, la última y definitiva indignidad en el tratamiento, una indignidad de la que hasta el más pobre se libraba por caridad cristiana y que desde fechas bien tempranas era conocida como "ser enterrado como un perro", reflejando de manera diáfana su extrañamiento del más básico de los órdenes de la vida, su exilio de la comunidad de los muertos y la extinción de su identidad social inmediatamente después del fallecimiento (en lugar de tener que esperar a que las personas que le conocieron fallecieran). Esta pena, que de ahora en adelante llamaremos castigo post-mortem, era aplicada en casos singulares y cargados de significación. Veamos los tipos principales en orden de gravedad creciente:
a) Traición a la sociedad.- el rastro de sangre dejado por algunos asesinos especialmente sanguinarios era cortado en seco mediante su ejecución, desmembramiento y exposición de sus restos para público escarmiento. Transcurridos unos años, esos restos acababan en cualquier albañal, desapareciendo de la vista como se había eliminado en su momento la identidad social del penado y sólo quedaba el recuerdo de su infamia.
b) Traición al Estado.- en la Península y en Ultramar, la rebelión contra la Corona conllevaba, por lo general, un castigo post-mortem que era, a la vez, ominosa advertencia para los partidarios del rebelde. Un ejemplo en extremo gráfico de este tipo de castigo fue el fin de Tupac Amaru: tras ser descuartizado por cuatro caballos como colofón a una prolongadísima sesión de torturas y afrentas, sus restos fueron repartidos entre las zonas alzadas en armas (con la prohibición expresa de darles sepultura) y , tras 10 meses de exposición a los elementos, fueron incinerados y arrojados al aire; como remate, la casa donde nació fue derribada y el solar resultante sembrado de sal.
c) Traición a la comunidad.- 1492 contempla el Decreto de Expulsión de los judíos y la conquista castellana de Granada. Este doble hito marcaba una dirección diáfana que, por los avatares de la historia, tardaría casi dos siglos en completarse: la transformación de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra en reinos pura y exclusivamente cristianos. El proceso de conversión, comenzado un siglo atrás con los pogromos de 1391 y culminado con las conversiones forzosas en masa de aquel 1492, había tenido dos resultados principales: una comunidad de cristianos sinceros y otra comunidad de criptojudíos que simulaban ser cristianos mientras en secreto continuaban practicando su fe. Su traición no podía ser más definitiva, puesto que con su mera existencia atacaban los fundamentos más apreciados de la comunidad ahora dominante - el mero pensamiento que podían llegar a compartir los espacios sagrados y el cuerpo de Cristo transubstanciado con unos renegados provocó durante casi dos siglos la acción continuada de la Inquisición. Como sabemos, los relapsos eran condenados a la hoguera en los Autos de Fe y sus restos esparcidos, negando con ello el que como vimos era el trato mínimamente digno que un cuerpo debía recibir en condiciones normales según los criterios de la época. A tal extremo se llegaba con el deseo de purificación de la comunidad de los vivos que se comunicaba a la comunidad de los muertos en toda su plenitud; así, el castigo se aplicaba en todos los casos, aunque se tuviera que quemar una efigie porque el renegado hubiera huido, y si se descubría que uno de los que descansaban en terreno sagrado era un marrano, se desenterraban sus restos - sin importar el tiempo que hubiese transcurrido - y se quemaban y esparcían como si de un ejecutado se tratase.
En ese estado de cosas, el advenimiento de la Ilustración en el siglo XVIII lleva a nuestra elite cultural a concebir ciertas formas de hacer sociedad en mayor o menor ruptura con una tradición centenaria a la que culpaban de muchos de los males que afligían al país. Del tronco de la ya por entonces pujante ciencia europea surgió una rama, el higienismo, que iba a cambiar en profundidad la faz de todas las ciudades de Europa Occidental. Por su causa, las condiciones en las que se desarrollaba la vida urbana fueron juzgadas, con mucha razón, de una insalubridad intolerable y a la que había que poner presto remedio. El trasiego de cuerpos en diversos estados de putrefacción que era observado con indiferencia por aquellos de nuestros antepasados que entendían el enterramiento ad-sanctos como la más sublime de las fidelidades a los suyos fue redefinido por el higienismo como el epítome de aquellas prácticas que provocaban una alta y permanente mortandad epidémica en las ciudades. Tras sucesos especialmente sonados como el caso de la epidemia de peste en Pasajes en 1781, atribuida en la época al excesivo número de inhumaciones que se llevaban a cabo en su iglesia parroquial y a las miasmas que despedían, se promulgó la Real Cédula del 3 de abril de 1787 por la cual se pretendía poner fin a los enterramientos en las ciudades y reestablecer los cementerios en lugares aireados y lejos de las mismas.
No resulta sorprendente, conociendo la tradicional terquedad del español, que la iniciativa fracasara en un primer momento: no era nada fácil desarraigar del ánimo de los españoles el deseo de que los restos de los suyos descansaran en pleno núcleo urbano, en medio de los vivos, llegándose incluso a producir destrucciones de cementerios inaugurados por turbas enfurecidas ante la afrenta que las necrópolis suponían. Madrid, por su parte, tuvo que esperar al Rey Intruso para que se pusiera en práctica el proyecto de alejamiento de los cementerios con la inauguración del cementerio general del Norte en 1808 (hoy desaparecido).
La debacle de la guerra de la Independencia y su enorme número de muertos provocaron la apertura de cementerios fuera del casco urbano a lo largo y ancho del país, pero la necesidad no trajo consigo el amor por la nueva costumbre sino, muy al contrario, una indiferencia que duraría toda una generación. De esta forma, los fallecidos eran inhumados en fosa común a menos que dispusieran de los fondos necesarios como para costearse un lugar en los cuarteles de nichos, lugar que habrían de abandonar transcurrido el tiempo preceptivo si sus descendientes no se hacían cargo de la renovación de los pagos. Por otra parte, la prohibición de los enterramientos intramuros se siguió soslayando con relativa frecuencia durante toda la primera mitad del siglo XIX. Para comprender esta situación, tenemos que tener en cuenta que el saldo para nuestros antepasados era claramente negativo - a cambio de una mejora en la salubridad que sólo comenzaban a entender y que estaban muy lejos no ya de asimilar sino de necesitar (bajo su punto de vista), perdían el contacto físico y periódico con sus raíces y sus seres queridos dejaban de gozar de los beneficios espirituales que hasta entonces disfrutaban mientras no se descarriaran definitivamente.
Hubo que esperar hasta algo más de la mitad del siglo XIX para que el nuevo modelo cultural de enterramiento extramuros terminara por cristalizar y por ser aceptado, ocurriendo todo ello en el interior de un esquema de cambios más amplio y que afectaba a más órdenes de la vida. En lo que al problema que nos ocupa, la visión de restos humanos en descomposición dejó de ser algo admisible o siquiera tolerable tanto para las autoridades como para el pueblo llano. El nuevo cementerio extramuros terminó por ganarse a nuestros bistatarabuelos y tatarabuelos por medio de la sustitución de los valores positivos de enterramiento tradicionales - inalcanzables para la inmensa mayoría - por unos valores nuevos y surgidos al calor y dictado de las circunstancias. Así, cobró importancia inusitada lo que antes era indiferente, la localización exacta y permanente de la sepultura de los seres queridos. Evidentemente, antes no tenía importancia, pues palidecía ante el valor positivo que entrañaba estar en contacto permanente con lo sagrado. Perdido este contacto, las familias encuentran un nuevo cauce con el que expresar su resistencia a la ruptura del vínculo con el ser querido por medio de la adquisición de una propiedad en los cementerios. Estos cementerios, ya plenamente aceptados, adquieren la categoría social y simbólica de camposantos, apelativo que a sus padres y abuelos causaba sorna y hasta indignación.
La segunda ventaja que ofrecían los nuevos cementerios era, precisamente, la enormidad del espacio disponible en comparación con las pequeñas parcelas o el interior de las iglesias del enterramiento ad-sanctos. Ya aceptados, ofrecían como mínimo el magro consuelo de que la persona era enterrada en lo que en esos momentos se había pasado a denominar en sagrado, valor del todo insuficiente si estaba ausente el nuevo y pujante valor de la localización exacta y permanente del lugar de la sepultura. En relativamente poco tiempo, en los cementerios de las grandes ciudades se dedicaron áreas extensas para la excavación de sepulturas dispuestas por las sociedades de entierro, las cuales, por lo módico de su coste, estaban disponibles para una considerable proporción de la población urbana, quienes con ellos tenían acceso al mencionado valor de la localización exacta y permanente de sus seres queridos. Más allá de este mínimo, se desarrolló en España (como había ocurrido antes en Europa, con Francia a la cabeza) una auténtica explosión de arte funerario, dado que los cementerios del último cuarto del siglo XX, de una extensión muy superior a la de los precedentes, permitían la erección de una amplia gradación de construcciones funerarias. De este modo, la disposición espacial del cementerio terminó por reflejar con bastante precisión la estructura social de la comunidad de los vivos que le había dado lugar.
Este modelo de cultura funeraria vino de la mano de la definitiva aceptación por parte de la población de los criterios higienistas. Desterrados anteriormente, como vimos, los castigos post-mortem que incluían exposición de restos, los criterios higienistas obligaban a que los enterramientos, sin excepción, fueran llevados a cabo en los espacios designados al efecto. Por lo demás, las comunidades españolas habían abandonado el concepto religioso monolítico de identidad y, por ello, los nuevos cementerios cedían un espacio o se creaban cementerios específicos para aquellos que no profesaran la fe católica. Con todo y con eso, la mayoría de la población era católica y no estaba dispuesta a renunciar a los beneficios de ser enterrados en sagrado. Los cementerios extramuros, por más que su mera presencia significase un exilio y frontera entre el espacio de la comunidad de los vivos y el espacio de la comunidad de los muertos, se constituían al mismo tiempo en la continuación de la expresión física de la unidad histórica de la comunidad. En ellos, el fallecido resistía a la aniquilación de su identidad individual (de hecho, de forma más eficaz que antes), ocurriendo otro tanto con su identidad social y de status al estar inhumado en una zona determinada de un camposanto concreto, y su familia tenía en la sepultura un canal óptimo para expresar y concretar su intención de que el vínculo con su ser querido perdurara más allá de la muerte. De hecho, tanto el exilio del cementerio como el carácter definido y permanente de buena parte de las inhumaciones dio lugar a una innovación en las costumbres: la visita a los cementerios (en distintas periodicidades según las circunstancias), mediante la cual las familias renovaban su vínculo con los que se habían ido.
El castigo post-mortem deja de tener pertinencia para los casos excepcionales expresados líneas arriba. Para los no católicos, su exclusión de la necrópolis mayoritaria era todo lo contrario, una declaración de identidad religiosa o de principios y no un castigo. Por más que el siglo XIX fue pródigo en rebeliones y levantamientos contra el Estado y/o la monarquía, los vencedores - hombres de su tiempo, para quienes el higienismo era un imponderable en su papel de gobernantes y estadistas - no aplicaron sobre los vencidos ni el castigo post-mortem con exhibición ni siquiera su exclusión de las necrópolis mayoritarias, dado que las leyes sucesivas de policía sanitaria eran taxativas al respecto y no permitían la inhumación legal más que en los lugares designados al efecto, perfectamente identificados y aislados de los espacios habitados o utilizados por los vivos. Como quiera que este criterio higienista y legal era aplicable no sólo al tercer caso, a los reos de delitos comunes de especial significación, sino además a cualquier otra excepción al uso de inhumación del momento, el castigo post-mortem desapareció a todos los efectos.
Y así sucedió, en efecto, hasta el 18 de Julio de 1936. Las matanzas que se produjeron a lo largo de los tres años siguientes fueron algo totalmente inédito en nuestra historia en lo que a su magnitud se refiere y, en lo que al problema que estamos tratando respecta, reintrodujeron el castigo post-mortem de una forma totalmente inesperada. Tenemos que tener en cuenta que el Estado, en la zona que quedó bajo el control de la República, fue incapaz de mantener el imperio de la ley; en la zona bajo control de los militares sublevados, por otra parte, la situación de excepcionalidad definida por la cúpula militar provocó que los procedimientos establecidos para la pena capital, su aplicación y sus consecuencias (la inhumación del reo) fueran dejados completamente de lado.
Si bien no se reprodujeron estampas tan espantosas como las que Goya nos legó en sus Desastres de la guerra, si bien el castigo post-mortem no incluyó la exposición del cuerpo o de sus miembros a los elementos y a la vista del público, lo que parecía hundido para siempre en lo más negro de nuestra historia volvió con ímpetu renovado, con el agravante de que estaba más allá de todo control y previsión por parte de las víctimas y sus familias. El escenario dispuesto para estas muertes era especialmente traumático en la mayoría de los casos: de improviso, una partida se personaba en el domicilio de la víctima o donde se encontrase en aquel momento, lo aprehendían y desaparecía. A la familia se la privaba, así, de todos los medios que los usos y costumbres de su sociedad, su cultura, ponían a su disposición para ayudarles a aceptar la pérdida de uno de sus miembros, negándoles la posibilidad de ejecutar cada una de las partes del ritual funerario previo a la inhumación: no se podían despedir del fallecido, el fallecimiento no tenía lugar donde era lo deseable, en el hogar, rodeado de los suyos y cuando procediera confortado por el auxilio espiritual correspondiente, el cadáver no era arreglado y dispuesto conforme a los deseos del finado o la familia, no se le velaba en una estancia adecuada de la casa y el tiempo de recibo, no era conducido por medio de cortejo, rodeado de los suyos, de su comunidad o vecindario, al lugar de descanso que tendría que compartir con los que le precedieron...
Muy al contrario, al fallecido le era arrebatada la vida en medio de extraños, alejado no ya de su hogar sino, en muchos casos, de cualquier espacio definido como civilizado, como humano. Su cadáver no era adecentado, ni velado por los suyos, ni tratado con respeto, ni conducido ceremoniosamente al lugar de descanso que le estaba asignado, sino que era arrojado ignominiosamente a una fosa en medio de ninguna parte. En el ánimo de los ejecutores no estaba sólo el deseo de eliminar las huellas de sus crímenes, previsible en cualquier asesinato, sino una firme determinación de eliminar todo lo que el desaparecido y los que eran como él significaron para la comunidad, de eliminar de todos los espacios posibles (el físico, el simbólico, el de la memoria colectiva) la existencia de un grupo de personas que en sí se había vuelto inadmisible y necesitada de un pronto remedio.
Posteriormente a la inhumación, los problemas para la familia no hacían sino agravarse. Por una parte, el desaparecido no estaba muerto en un sentido formal y estricto del término: dada su condición de desaparecido, la comunidad no podía darse por enterada de su muerte por los riesgos evidentes de compartir su destino; su propia condición le dejaba en un limbo de imposible tratamiento social, al contrario que el condenado a muerte dentro de un marco jurídico establecido. Por otra, a los graves perjuicios causados por el castigo post-mortem pretérito se sumaba la pérdida de los valores positivos que para la inhumación contemplaba la cultura funeraria de la época: la inhumación en un lugar definido y permanente dentro del espacio adecuado, el cementerio extramuros. Como poco, se exiliaba al fallecido de la comunidad de los muertos, enterrándole junto a las tapias del cementerio pero fuera del mismo. Dicho cuadro se radicalizó en no pocos casos, inhumando al desaparecido en promiscua mezcla con otros compañeros a la vera de un camino, en una fosa excavada en un rincón perdido del campo o incluso arrojándolo al interior de una mina o poza. Esta forma de deshacerse de los cadáveres estaba explícitamente identificada con el tratamiento que se dispensaba a los restos de las bestias; a medio camino entre el caso de quien traicionaba a la corona y quien traicionaba a la sociedad con su mera existencia anómala (como vimos en la tipología del castigo post-mortem premoderno), quienes le aplicaban dicha pena al desaparecido decidían exiliarle para siempre y de la peor de las maneras posibles de su comunidad, de su identidad, pues bajo su criterio era lo que se merecía la peor de las traiciones.
Como vimos, el castigo post-mortem castigaba a un tiempo al reo y a su familia. La infamia de que un miembro de la familia hubiera tenido ese final y ese destino era una marca destinada a permanecer, un estigma bien visible y con efectos prácticos sobre padres, madres, hermanos, hijos. Una tragedia caía de improviso sobre el grupo familiar y, por si fuera poco, se les negaba la práctica totalidad de los medios rituales destinados a aceptar el impacto, primero, y a elaborar el duelo, después. Además de la imposibilidad de ejecutar los pasos rituales que preceden a la muerte, los familiares, en cuanto sabían del destino del desaparecido, sabían también del trato indigno que había recibido tanto antes como después de su muerte. Se le había enterrado como a un perro. Junto con el problema que el hecho de no ser enterrado en sagrado suponía para muchos de los familiares se daba la circunstancia, esta vez plenamente moderna, de desconocer el lugar de descanso del ser querido; en muchos casos faltó la constatación definitiva y sin recurso, de manera que el fantasma de la duda persistió durante largo tiempo. No era sólo el equivalente a una fosa común, lugar infamante para la mayoría de la población, sino que no tenía ninguna identificación como lugar apropiado para la inhumación; el mero desconocimiento del destino final de los restos impedía a la familia una visita periódica que, de acuerdo a los usos del momento, contribuía a aceptar la pérdida. No tenían, en fin, medio alguno de demostrar y, sobre todo, de demostrarse a sí mismos por medio de estos actos rituales y simbólicos posteriores a la inhumación (la propia erección de la unidad de enterramiento, la visita, el cuidado de las tumbas si procedía), que el vínculo afectivo con el ser querido que habían perdido no había finalizado al cerrar la sepultura. Al contrario que los caídos en combate, que los muertos por enfermedad a accidente, los familiares de los desaparecidos tenían y aún tienen que enfrentarse a un dolor espantoso sin más barreras que la también terrible autocensura.
Así las cosas, el impacto que sufrieron las familias fue tan terrible que ha tenido que perdurar mientras los supervivientes, los que conocieron al desaparecido, permanecieran con vida. De hecho, tan hondo ha sido el impacto que en no pocos casos se ha comunicado a los descendientes. Un impacto tan prolongado, provocado por la ausencia de posibilidad de respuesta ritual a la pérdida de un ser querido, puede ser compensado en no poca medida por métodos rituales, precisamente. Si las familias reciben finalmente atención y los restos de los suyos son localizados e inhumados con dignidad, se cerrará el círculo que se abrió cuando su ser querido fue inhumado sin consideración a su propia cualidad de miembro de la comunidad, sin recibir el trato que todo ser humano merece. La persona exiliada de la comunidad podrá reintegrarse a ella y subsumirse pacíficamente en el misericordioso olvido, atados como lo estarían todos los cabos. De hecho, el impacto de una desaparición (no hablemos ya de decenas de miles) no afectó sólo a las familias. La segregación de un numeroso grupo de ciudadanos de sus comunidades, el hecho de que no recibieran un trato digno, de su exilio físico y de la memoria de los que hemos venido detrás es una pérdida para el espíritu histórico del país cuya reparación no podría significar otra cosa que el fin definitivo del ciclo, de la superación definitiva y la curación de las heridas que dejó abiertas el terrible error que fue la Guerra Civil.
NOTA.-
Las consideraciones señaladas desde los campos de la Antropología Social y del psiquismo, referentes a la necesidad de restaurar en lo posible tanto los equilibrios personales como los familiares y comunitarios rotos por la abrupta y traumática desaparición de las víctimas de la represión de la guerra civil y la posguerra añaden, en casos como el los desaparecidos y “paseados” de Jiménez de Jamúz en el otoño de 1936, a las justificaciones, finalidades y criterios de justicia, de gratitud, de equidad y reciprocidad en el tratamiento dado a las otras víctimas de la guerra, todos ellos contemplados a la hora de proponer y realizar el Homenaje a estas y a todas las demás víctimas en nuestro municipio de la intolerancia y la violencia, las humanitarias y terapéuticas de contribuir aportando desde dicho Homenaje y en todos sus ámbitos a reponer los equilibrios mencionados.
Los gritos de la memoria
JOSÉ MARÍA RUIZ-VARGAS
Catedrático de Psicología de la Memoria
Universidad Autónoma de Madrid
El día que aquel anciano de noventa años "perdió la cabeza" de manera irreversible, la diosa Mnemosyne aprovechó la falta de vigilancia en su "teatro de la conciencia" –según expresión del psicólogo Bernard Baars– para sacar a escena lo que durante décadas había permanecido oprimido, silenciado por el miedo y la ignominia, en el gulag privado del lado prohibido de su memoria: los recuerdos aterradores de sus años de posguerra. El calendario decía que aquello había ocurrido sesenta años atrás, pero sus recuerdos gritaban como quien de tiempo no entiende. Negros recuerdos de agresores fanáticos formando parte ineludible del paisaje de su propia memoria, recuerdos anegados de terror y de rabia forjados entre la muerte gratis y la vida desahuciada del "batallón de trabajadores" al que fue arrojado como premio a sus principios democráticos y a su integridad moral. ¿Qué importaba que hubiese transcurrido más de medio siglo desde aquella barbarie si la memoria no entiende la lengua del tiempo oficial, si la memoria –como señala el escritor Mauricio Rosencof– no tiene calendario? Antes de ser ingresado en un servicio de urgencias, en el que sería diagnosticado de "estado confusional delirante por probable demencia vascular", aquel anciano de cabello abundante y blanquísimo no dejó de pedir ansiosamente a sus hijos, durante un día interminable de agitación extrema y profunda angustia, que consultasen los periódicos para comprobar si su nombre figuraba en la lista de los que serían fusilados al amanecer. ¡Qué imagen tan descorazonadora, qué injusticia tan brutal! ¡Hasta el final de sus días, aquel inocente iba a ser torturado por el terror inoculado sesenta años atrás por los sicarios del franquismo!
A veces, la crueldad del destino resulta insaciable. Como tantos otros miles de inocentes, víctimas como él de la humillación y el oprobio de los vencedores, este hombre tenía que soportar todavía una última y diabólica risotada más de parte de sus agresores. Y es que nadie puede escapar a los efectos perversos de una memoria traumatizada a la que no se le ha dado la oportunidad de lavar sus heridas, de una memoria a la que se ha amordazado y aplastado privándola de la mínima ocasión para expulsar definitivamente de su territorio a los verdugos que ocuparon furtiva e impunemente su propia casa. Ésa es la doble ofensa que sufren todas las víctimas: la agresión física de sus verdugos y la tortura psicológica de llevárselos a todos en su memoria. Una memoria emponzoñada por la presencia permanente de los verdugos es la herencia perversa y cruel de todos los fascismos. De ahí la necesidad que la memoria individual tiene de gritar, de hablar en voz alta, de no esconderse, de ser escuchada y desahogarse compartiendo sus experiencias con otras memorias en un contexto social de reconocimiento y de respeto. Sólo así podrían ser separados, disociados, los componentes emocionales, que tanto dolor provocan, de las imágenes frías del escenario de la agresión.
Las incontables víctimas morales del alzamiento militar de 1936 y del terror institucionalizado durante la larga dictadura franquista, no sólo no tuvieron oportunidad de hablar entonces sino que fueron condenadas a reprimir sus recuerdos, ante la esperanza vana de sus opresores de que el tiempo acabaría borrando lo que otros no deberían conocer. A caballo de la misma falacia sobre la aniquilación de la memoria por el paso del tiempo, los nuevos dirigentes conservadores han hecho oídos sordos durante años al clamor de las víctimas (cada vez más escasas) y de sus descendientes (cada vez más concienciados de la tragedia de sus padres y abuelos) que exigen la restitución de la dignidad que les fue arrebatada. Y así, la memoria traumática de la contienda y de la dictadura franquista, que envuelta en un tenebroso y doloroso velo de silencio se fue instalando clandestinamente en la mente de millones de españoles, continúa extraditada de la España oficial, o peor aún, continúa vagando furtivamente, como un apátrida, como un "sin papeles", en busca del reconocimiento que los gobiernos conservadores sistemáticamente le niegan. Es cierto que las Cortes Españolas aprobaron de forma unánime, el 20 de noviembre de 2002, una resolución en la que se explicita el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de todos cuantos padecieron la represión franquista, pero los hechos vienen a demostrar una y otra vez que el compromiso del Partido Popular con aquella resolución carece de credibilidad. Un ejemplo reciente: dentro de los actos conmemorativos del 25º aniversario de la Constitución, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, rindieron un homenaje a las víctimas del franquismo. El PP no sólo no asistió sino que, haciendo gala de su proverbial desprecio por todo lo que, en el fondo, le deja en evidencia, calificó dicho acto –a través de su portavoz parlamentario– como "un revival de naftalina", un homenaje "a no se sabe quién".
No saben qué hacer con la "memoria del franquismo" nuestros gobernantes, y por eso cada día les quema más, como recientemente denunciaba el profesor Amalio Blanco (El País, 31-XII-2003). Y les seguirá quemando mientras su altanería inmisericorde les ciegue para comprender una de las verdades más solemnes de todo ser humano: que su condición de persona, su identidad, su Yo, dependen de la integridad de su memoria. Nuestra memoria es nuestra vida. "El valor de un ser humano está en que contiene todo lo que ha experimentado y todo lo que experimentará", escribió Elias Canetti; por eso, cada persona se aferra a su memoria, aunque le duela, y luchará contra todo aquel que pretenda robársela o borrar parte de ella, herirla o mutilarla. No será el tiempo el que devuelva la reconciliación a las dos Españas mientras existan memorias amordazadas, torturadas, esperando un gesto, un compromiso político de verdad para reconstruir la memoria compartida de ese período negro de nuestra historia. El tiempo como tal no resuelve ni cura nada, y menos aún cuando no sólo no se acompaña de acciones positivas sino cuando incluso se impide abiertamente poner en marcha procesos de revisión y análisis del drama vivido, que son los que permitirían neutralizar los componentes emocionales asociados a la evocación de los sucesos dolorosos. Porque no se trata de olvidar –y esta es una cuestión fundamental– sino de que la memoria individual y compartida del franquismo metabolice adecuadamente unas experiencias traumáticas que, como tales, trastocaron la vida y las aspiraciones de millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Pero, ¿de qué están hechos los recuerdos de estas víctimas para causar tanto sufrimiento después de tantos años? ¿No residirá su fuerza y su violencia en el hecho de haber permanecido amordazados desde los tiempos de su génesis? Sólo las víctimas de una tragedia tienen capacidad real, y legitimidad moral, para fijar cuándo dicha experiencia está o no está superada. Nadie más. Y mucho menos sus verdugos o los que contemplaron o siguen contemplando, desde la complicidad o desde la indiferencia, las acciones execrables de aquéllos. Esta es una idea básica en cualquier situación terapéutica con personas que intentan superar el recuerdo doloroso de una experiencia traumática. Por eso, llega a resultar sorprendente tener que explicitar una obviedad como ésta, aunque parece evidente que sigue resultando necesario hacerlo cuando, ante el análisis de una cuestión tan crucial y tan determinante para la sociedad española como "¿Qué hacer con la memoria del franquismo?" (EL PAIS, 15-XII-2002), el diputado nacional Manuel Atencia, secretario ejecutivo de Comunicación del PP, no tiene el más mínimo reparo en responder con un artículo titulado "Un pasado superado", ni en afirmar que "Cada cual tendrá el recuerdo que quiera, o pueda tener, pero lo más relevante es que tanto la guerra civil como el régimen autoritario del general Franco están en la historia para que puedan ser analizados, serenamente, por los historiadores". Ante una afirmación tan contundente y tan fría como ésa, me atrevería a matizar un par de cosas: Primera, nadie tiene los recuerdos que quiere, y mucho menos cuando éstos son el resultado de experiencias dolorosas y cruentas; y, segunda, la Guerra Civil y las atrocidades cometidas por el régimen fascista de Franco, no cabe duda de que "están en la historia", pero no en la historia que reposa cogiendo polvo en los anaqueles de los archivos oficiales, sino en la historia que sigue palpitando y causando todavía mucho dolor, porque continúa viva en la memoria de muchos ciudadanos y ciudadanas españolas. Nadie que no haya experimentado como víctima aquella tragedia o las interminables secuelas que trajo consigo está autorizado para decir –como hace el señor Atencia– que "Es tiempo ya de dejar de mirar atrás para dedicar toda nuestra atención y nuestros esfuerzos a los retos que tiene planteada España, y todo ello en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas...".
Creo que acierta de lleno el profesor Reyes Mate (El País, 27-IX-2003) cuando sostiene que los políticos saben muy poco de la memoria; tan poco, que ignoran algo tan fundamental como que las víctimas del franquismo son los depositarios naturales del testimonio de aquella barbarie. Por eso, sólo los que sufrieron sus horrores tienen la autoridad moral para sentenciar sobre la superación de aquel doloroso pasado. Sólo ellos tienen la última palabra. Sólo de ellos depende el veredicto de "punto final". Porque sólo ellos saben por qué grita su memoria.
Repercusiones de la violencia política
 LAS REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DEL DUELO DIFERIDO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
LAS REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DEL DUELO DIFERIDO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
JOSE GUILLERMO FOUCE FERNÁNDEZ
DOCTOR EN PSICOLOGÍA
PRESIDENTE PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID
Enfrentarse a la perdida de un ser querido es, sin duda, una de las situaciones más duras que una persona tiene que afrontar en la vida.
Para un buen afrontamiento del duelo hay que resolver cinco grandes cuestiones que tienen amplio consenso en la literatura (Worden,1991):
1.Aceptar realidad pérdida- shock.
2.Experimentar el dolor físico y emocional de la pena y trabajar sobre ello. Dar sentido a los sentimientos asociados a la perdida e integrarlos en la propio biográfica.
3.Adaptarse a un ambiente donde la otra persona ya no esta. Construir un mundo donde la persona o objeto perdido no están.
4. Relocalizar emocionalmente a la persona muerta y continuar con su vida.
5.Encontrar el modo de resolver tareas para cuya ejecución nos valíamos de la persona o objeto perdido.
Para abordar estas tareas contamos con una serie de recursos personales (flexibilidad, autoeficacia) y sociales (funerales, apoyo social) afrontándose el duelo también en dos planos el personal y, cuando es un evento global, también el colectivo
Pero ¿qué ocurre cuando los recursos de afrontamiento se bloquean impidiendo la elaboración? ¿Qué ocurre si tras haber sufrido el trauma este vuelve a experimentarse combinado con el terror, el miedo y la represión?¿qué ocurre si se bloquean las tareas fundamentales a desarrollar en la elaboración del duelo antes señaladas, por ejemplo, y especialmente, la experimentación física y emocional de la pena o la aceptación de la pérdida?.
¿Qué ocurre, si además, y como esta documentado en todos los textos y estudios sobre esta materia las circunstancias luctuosas se producen en las peores circunstancias posibles, es decir, con violencia producida por el hombre? Entonces, la situación ya de por sí dura se complica en extremo con sufrimientos añadidos.
Nos vamos a referir aquí a la situación de represión política a la que el régimen de Franco sometió en España a miles de españoles tras la guerra civil, españoles que andan enterrados en muchos casos en lugares desconocidos al pie de un nogal, en las veredas de las carreteras o en extra-muros de los cementerios en fosas comunes ocultas al conocimiento no solo de la sociedad en general sino también de los afectados directamente, familiares de las víctimas que llevan todo este tiempo sufriendo en silencio un duelo bloqueado añadido a las terribles situaciones de represión que viven a lo largo del tiempo y en paralelo.
Comprender estas circunstancias desde un punto de vista científico y también humano aporta argumentos complementarios a la necesidad de recuperar la memoria de los hechos y aporta argumentos contundentes también para la urgente necesidad de recuperar los cadáveres y conocer las circunstancias de la perdida aún pasados años desde que se produjeron los hechos.
Se trata de una cuestión no solo política o social, sino también o además, una situación humanitaria de primer orden, reconocida en todos los convenios internacionales. Las víctimas directas deben estar en primer plano porque son, sin duda, lo más importante, recuperarlas y recuperar la memoria para ellas es una labor de justicia y terapéutica.
Las víctimas y su sufrimiento soterrado durante años son el principal exponente al que hay que atender y no hay razones de índole superior que puedan justificar su desatención, es una cuestión de derechos humanos lo que le da un perfil prioritario a esta tarea.
En situaciones de violencia política continuada, nos encontramos con una situación de acumulación de dolor y de terror hasta límites insospechados, por una parte, la propia perdida, por otra, en determinadas circunstancias, como las que nos ocupa, no saber cuando el allegado “desapareció”, no poder además “despedirse” del fallecido, ni siquiera enterrarlo según las costumbres, no poder tampoco recibir apoyo social por los amigos y conocidos, no recibir apoyo tampoco por parte de los ciudadanos, en un clima de represión en el que la victima y su entorno son “enterrados” al tiempo y atacados varias veces para causarles el mayor daño posible: aislados, reprimidos, desaparecidos, no queda otra opción que bloquear emociones lógicas de dolor que, posteriormente pasarán sin duda, factura.
Bien los saben los regímenes dictatoriales que utilizan este arma ilegitima y vulneradora de los más elementales derechos humanos, precisamente para causar el mayor daño posible al enemigo que pretenden exterminar, sin reconocerle la más mínima dignidad ni la más mínima consideración como seres humanos. Por eso, se entierra en fosas comunes, no se informa de donde están los cadáveres, no se permite la elaboración del duelo, en una suerte de castigo eterno que busca la exterminación de la víctima directa y de sus allegados tratando de causar el mayor destrozo psicológico y social posible a quien no se considera digno ni de ser considerado persona.
Ante todo lo expuesto, cabría preguntarse, no obstante, por una parte si no sería mejor seguir callando y no abrir viejas heridas y por otra parte, tratar de establecer algunas de las posibles repercusiones que trae un bloqueo de las expresiones lógicas de dolor durante tantos años y con los factores agravantes previamente enumerados.
Para responder a la primera pregunta cabría hacer una analogía con lo físico, la situación que se nos presenta es similar a una situación en la que una herida física antes de ser limpiada y antes de expulsar mediante la sangre, por ejemplo, las impurezas, fuese cerrada antes de tiempo, lo cual provocaría una infección interna y que los daños producidos mas que exteriorizarse y así minimizarse (mediante, por ejemplo, el llanto, el funeral movilizador del apoyo social, el entierro) se tapan antes de ser expresados causando daños posteriores indirectos mucho más importantes a largo plazo.
En cuanto a si recuperar o no la vivencia cabe señalar que, por lo que hoy sabemos, la mejor actuación posible pasa por recuperar algunas heridas presentes, en primer lugar, la dignidad y el reconocimiento social (por eso son tan importantes los actos de homenaje, los símbolos), por otra parte la información y el conocimiento evitador de falsas elaboraciones y por otra parte, una suerte, siguiendo con el ejemplo, de volver a abrir la herida para limpiarla de una vez por todas extrayendo la infección interna. El llanto y la sangre cumplen, en esta dirección, una función similar, la de ayudar a cerrar bien las heridas. En este sentido y expresándonos de forma comprensible, es mejor sufrir a corto plazo, que larvar el dolor y mantenerlo en el tiempo con efectos a largo plazo mucho más serios y severos.
Con frecuencia pensamos en proteger a las víctimas de una catástrofe porque pensamos que son débiles y vulnerables y que tenemos que protegerles de la exposición a la situación, podemos pensamos, incluso, que es mejor que no vean los cadáveres, sin embargo, este no es un planteamiento útil y eficaz en la ayuda, uno de los criterios fundamentales que tenemos que desarrollar y asumir en la atención a las víctimas es contrastarles con la situación.
Hoy sabemos que todo duelo demorado, retardado, en el que el deudo por ejemplo niega la perdida, supone que aparezcan una gran variedad de trastornos de índole físico y psicológico a veces no fácilmente identificables con la perdida misma.
En este sentido, que tiene que ver con la segunda de las preguntas planteadas, cabe señalar la posibilidad extendida de que se hayan desarrollado a lo largo del tiempo problemas diversos entre los que destacan las conductas ligadas a la adicción a diversas como el alcohol o los tranquilizantes, también pueden desarrollarse depresiones o diversos problemas de índole psicosomático que pueden tener su origen primigenio en un duelo mal elaborado, en una herida mal cerrada, en un llanto bloqueado, en la falta de apoyo social, en la ausencia de todas esas cosas que nos ayudan a resistir, a ser resilientes, ante estas situaciones tan dolorosas.
Por eso resulta fundamental hoy, por una parte limpiar las heridas infectadas, dar la oportunidad para el llanto, dar información y arropar socialmente a las víctimas, reconociendo su papel histórico en lo simbólico y en lo concreto; por eso es necesario desarrollar, también desde el plano psicosocial acciones que recuperen la memoria y reestablezcan lo que nunca se debió romper.
BIBLIOGRAFÍA
Worden, J. 1991.- El tratamiento del duelo:

Decálogo por la memoria histórica
Las propuestas de la ARMH.
Nuestra sociedad tiene que reflejarse y reconocerse en las metas y valores democráticos que defendieron los republicanos y las republicanas. Sus olvidadas biografías de lucha por la libertad deberían ser ejemplos irrenunciables de valentía personal y coraje cívico. En otros países cercanos, esta resistencia ha sido clave para forjar nociones democráticas fundamentales, como las de "pueblo" y de "ciudadanía". Por estas razones de cultura política queremos proponer una serie de medidas, de las que deberían hacerse eco las instituciones, que nos permitan seguir "Recuperando Memoria".
-
Velar por el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional para la búsqueda de desaparecidos, tanto del periodo de guerra civil como de la posguerra, promoviendo oficialmente las investigaciones, exhumaciones e identificaciones de acuerdo con los protocolos internacionales elaborados por arqueólogos, antropólogos y forenses. Es una tarea básica que nos debemos en el campo de los derechos humanos.
-
La creación de un equipo de estudios sobre la situación de la memoria histórica de la guerra civil y de la dictadura en la enseñanza obligatoria y en los medios de comunicación durante los periodos franquista y democrático. Parte de la reflexión sobre la memoria es entender el cómo y el porqué del olvido.
-
El reconocimiento del papel de los republicanos españoles que pusieron las primeras piedras de nuestra democracia cuando en noviembre de 1933 se celebraron las primeras elecciones con sufragio universal masculino y femenino en nuestro país. Una fecha fundacional que debería ser conmemorada oficialmente en todo el Estado como lo viene siendo en las principales democracias del mundo.
-
La aprobación de un decreto urgente que regule la retirada de todos los símbolos franquistas (monumentos, placas e insignias oficiales, nombres de calles, etc.) en la mayor brevedad. La vigencia de estos símbolos en el contexto democrático no ha dejado de ser una muestra de la capacidad desciplinadora de las fuerzas conservadoras herederas del franquismo y de la debilidad de las transformaciones democráticas.
-
La creación de un museo estatal de la guerra civil y de la oposición antifranquista. Un iniciativa del más alto rango político que impulse la elaboración del nuevo discurso oficial que dé por acabada la igualación ideológica de la transición, que equiparó la resistencia opositora al franquismo con los más recalcitrantes reaccionarios que apoyaban al antiguo régimen.
-
La total apertura de los archivos militares así como su digitalización y puesta a disposición de las personas interesadas a través de Internet. Un derecho básico de acceso de la ciudadanía a documentación oficial, sustraído durante muchos años de democracia, y necesario para las personas que desean encontrar a sus familiares.
-
La anulación de todos los sumarios franquistas que llevaron a ser fusilados a más de 50.000 republicanos, una vez terminada la guerra, y que fueron instruidos por tribunales que carecían de cualquier legitimidad. Restaurar el buen nombre de estos ciudadanos y ciudadanas es un reconocimiento simbólico ineludible.
-
La instalación en la nave central del Valle de los Caídos de una exposición acerca de quién, cómo y porqué fue construido y que recuerde a los 12000 presos políticos que se vieron obligados a trabajar en sus obras.
-
La señalización de todas las obras públicas o privadas construidas por presos políticos, así como la previsión de indemnizaciones a los supervivientes, a las que deberían contribuir todas aquellas empresas privadas que se vieron enriquecidas por el trabajo de una mano de obra forzada.
-
La creación de una comisión de historiadores que con los esquemas de una comisión de la verdad generen una gran investigación de la guerra civil y de la dictadura que posteriormente sea admitida como una versión oficial de los hechos ratificada por el Parlamento.